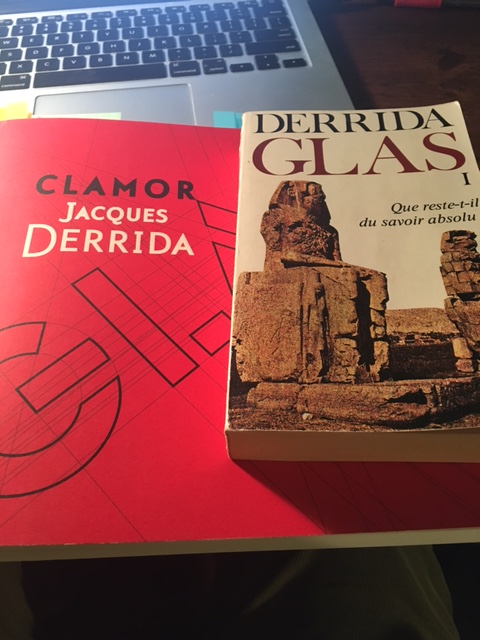En el corazón de Clamor, de Jacques Derrida, en la columna de Hegel, cuando Derrida analiza laboriosamente la temática de la Sittlichkeit hegeliana en el momento de la “vida ética de un pueblo,” cuando Derrida empieza a concentrarse en la figura de Antígona como excepción al sistema, como resto del saber absoluto, como cuasi-trascendental y transcategorial, como aquello inasimilable que sume al sistema en su desobramiento, Derrida interrumpe su narrativa para citar algunas cartas personales de Hegel. En una de ellas, de 1811, a su novia María, Hegel trata de vencer el enfado que siente María ante una carta previa en la que Hegel había dicho que la felicidad podría ser ajena a su destino. Hegel intenta explicarse, es de suponer que con cierta torpeza desde el punto de vista de su novia, y comienza diciéndole a María que “el matrimonio es esencialmente un vínculo religioso; el amor requiere ser completado con algo superior a lo que él es solo en sí y de por sí. La plena satisfacción—lo que se dice ‘ser feliz’—solo se cumple gracias a la religión y al sentimiento del deber” (179). La carta concluye con algo así como una exculpación de Hegel a María—Hegel quiere hacerse perdonar su énfasis en la satisfacción contra la felicidad, Hegel busca la satisfacción y duda de la felicidad, sobre la que piensa que no es más que una especie de satisfacción trascendental. Y entonces dice: “Podría escribir también sobre la pedantería (tal vez solo hipocondríaca) con la que me he empecinado en la diferencia—que de nuevo es tan inútil—entre satisfacción y felicidad; podría escribirte que me he jurado a mí mismo que tu felicidad debe ser lo más preciado que posea” (180). Este enigma—en cualquier caso para Hegel—de la diferencia entre satisfacción y felicidad—quizá el motor del trabajo como compensación, quizá el motor mismo de la construcción hegeliana, el motor de la dialéctica y del intento de alcanzar el saber absoluto, Gran Alegoría—sobre ello versa este trabajo.
En el corazón de Clamor, de Jacques Derrida, en la columna de Hegel, cuando Derrida analiza laboriosamente la temática de la Sittlichkeit hegeliana en el momento de la “vida ética de un pueblo,” cuando Derrida empieza a concentrarse en la figura de Antígona como excepción al sistema, como resto del saber absoluto, como cuasi-trascendental y transcategorial, como aquello inasimilable que sume al sistema en su desobramiento, Derrida interrumpe su narrativa para citar algunas cartas personales de Hegel. En una de ellas, de 1811, a su novia María, Hegel trata de vencer el enfado que siente María ante una carta previa en la que Hegel había dicho que la felicidad podría ser ajena a su destino. Hegel intenta explicarse, es de suponer que con cierta torpeza desde el punto de vista de su novia, y comienza diciéndole a María que “el matrimonio es esencialmente un vínculo religioso; el amor requiere ser completado con algo superior a lo que él es solo en sí y de por sí. La plena satisfacción—lo que se dice ‘ser feliz’—solo se cumple gracias a la religión y al sentimiento del deber” (179). La carta concluye con algo así como una exculpación de Hegel a María—Hegel quiere hacerse perdonar su énfasis en la satisfacción contra la felicidad, Hegel busca la satisfacción y duda de la felicidad, sobre la que piensa que no es más que una especie de satisfacción trascendental. Y entonces dice: “Podría escribir también sobre la pedantería (tal vez solo hipocondríaca) con la que me he empecinado en la diferencia—que de nuevo es tan inútil—entre satisfacción y felicidad; podría escribirte que me he jurado a mí mismo que tu felicidad debe ser lo más preciado que posea” (180). Este enigma—en cualquier caso para Hegel—de la diferencia entre satisfacción y felicidad—quizá el motor del trabajo como compensación, quizá el motor mismo de la construcción hegeliana, el motor de la dialéctica y del intento de alcanzar el saber absoluto, Gran Alegoría—sobre ello versa este trabajo.
En la que tengo entendido que fue su última entrevista, concedida a Gilles Laponge unos días antes de su muerte, el filósofo ruso-francés Alexandre Kojève establece una distinción entre “éxito” y “logro” que podría dar algo—urgente—que pensar. En ese momento Kojève lleva veinticinco años alejado de la universidad, trabajando como alto funcionario del Estado en cuestiones de economía política. Y le dice a su entrevistador: “Adoro este trabajo. Para el intelectual, el éxito ocupa el lugar del logro. Si se escribe un libro, se obtiene éxito, es todo. Aquí es diferente, porque hay logros. Le he dicho el placer que sentí cuando mi sistema aduanero fue aceptado. Es como una forma superior de juego” (Laponge, 6). El logro es una forma superior de juego, mientras que el éxito es simplemente éxito. El logro, como forma superior de juego, es entendido por lo tanto no como un “valor,” sino como un “bien,” para usar una conocida distinción de Rafael Sánchez Ferlosio: permite ser vivido intransitivamente, no es algo hecho o incurrido por amor de alguna otra cosa, sino por sí mismo. El éxito, sin embargo, no es más que transitividad—buscar éxito es ya estar caído en la transitividad del valor, en la medida en que uno tiene éxito cuando resplandece en el valor o desde el valor.
Si puedo apelar a la diferencia entre facticidad y existencia, de la que el joven Heidegger extrajo una definición de la actividad de pensamiento a la que permaneció fiel hasta el final, diría que el éxito pertenece a la facticidad mientras que el logro es un bien existencial. Si es verdad, como afirma Kojève en los años 60, que el intelectual es una mera criatura de éxito—o bien, claro, de fracaso—, y si es, a fortiori, verdad que esa definición del intelectual no ha dejado de hacerse más y más exhaustiva en los cincuenta años que median entre la muerte de Kojève y nuestro presente, es quizá hora de dar un paso atrás y preguntarse si la satisfacción que da el éxito debe en realidad preferirse al goce intransitivo del logro. Y no en general, sino en el contexto concreto de la actividad universitaria. ¿Seguimos prefiriendo una universidad y un discurso universitario del éxito, o tenemos todavía la capacidad de proponer una universidad del logro? ¿O estamos quizá ya tan escorados hacia el éxito que la pregunta misma no puede sino hundirse en la perplejidad o el pasmo de nuestra propia incapacidad de respuesta? ¿Qué sería una universidad del logro, una vida universitaria entendida como forma superior de juego? ¿Una universidad de bienes contra una universidad de valores? ¿Una universidad del goce del saber contra una universidad de la instrumentalización del saber?
Estamos demasiado acostumbrados a culpar mentirosamente a la mendaz administración como responsable de dictar las condiciones bajo las cuales ningún empleado universitario puede sustraerse al imperativo del éxito ni a las consecuencias del fracaso, y nuestro embuste nos cierra los ojos a una realidad más ominosa: somos nosotros mismos los que no tenemos ya recursos para pensar y vivir nuestra presencia universitaria al margen de la transitividad del valor, caídos como estamos en la miseria existencial de un reconocimiento cuyos parámetros se agotan en la relación de equivalencia. El éxito—el académico, por lo pronto, como el de facebook u otros—tiene solo que ver con haber conseguido plusvalía desde la equivalencia general, que nos borra como existentes y nos da acceso reflexivo solo a nuestra condición fáctica, convertida ahora en prestigio comparativo. ¿Es eso hoy, no ya todo lo que la administración nos permite enseñar a nuestros estudiantes, sino más bien todo lo que somos capaces de enseñar a nuestros estudiantes, a los que de paso convertimos en criaturas caídas en el pozo de una expectativa de éxito por lo demás mezquino para casi todos, inútil como fuente real de satisfacción, puesto que, si todos tienen éxito, solo los que más éxito tengan tendrán éxito? ¿Está nuestra vida más íntima como intelectuales realmente sometida al culto del payaso exitoso? Porque toda persona de éxito lo tiene todo que ver con el payaso—el monigote de paja cuyo interés es solo proyección del deseo de su audiencia, el monigote de paja cuya función real es solo atraer el deseo de una audiencia cuya mímesis la convierte también en monigote de paja?
Es posible sin duda darle la vuelta a la frase de Kojéve y suponer que el logro, no el éxito, es en realidad lo que las universidades requieren de sus afiliados. Al fin y al cabo, del logro real dependería el notorio “impacto” público que es hoy, se nos dice, parámetro fundamental de medición para el presunto éxito académico. Por lo tanto, diría el administrador, no hay éxito sin logro, y lo que nos interesa es el logro, no el éxito. El éxito es solamente una forma de medición del logro como característica esencial del trabajo universitario. No hay éxito sin logro, en otras palabras, aunque es posible el logro sin éxito. Pero pensemos en lo fácil que resulta darle la vuelta a esas palabras del administrador universitario y afirmar que la tendencia de la universidad contemporánea consiste en la reducción extrema de la noción de “logro sin éxito.” El administrador, en su voluntad equivalencial, la única que conoce, la única medible, no reconoce ya el logro sin éxito, y extrae del logro con éxito solo el componente de éxito. Porque el logro no puede ser medido sin indicadores de éxito. En consecuencia, y en el fondo esto es todo lo que me interesa afirmar, y dejar establecido como medio para pasar a otra cosa, el éxito se convierte en el valor universitario esencial. Que esto ocurra, que todos, exitosos y fracasados, aceptemos el criterio del éxito y aceptemos el criterio de que sin éxito no podemos hacer otra cosa que fracasar, no depende tanto de los administradores como del resto de todos nosotros. Los estudiantes y los profesores quedan mudos ante tales criterios porque no tienen nada que proponer que pueda funcionar como alternativa. Pensar esa posibilidad alternativa—algo que existió quizás alguna vez, hace tiempo, en algún sitio, pero de lo que no queda ya apenas memoria—es por lo tanto la verdadera tarea para el presente y para el futuro, supuesto que querramos todavía pensar en el saber, o en el pensamiento, como Kojéve, como forma superior de juego. Pero ¿qué querría decir “forma superior de juego,” y contra qué inferioridad se orienta? ¿No es el profesor, por más mentecato que sea, que puede permitirse, por ejemplo, cobrar $8000 por conferencia—y hay algunos, desde luego, a cuál más mentecato—el que verdaderamente ha conseguido convertir su mentira en una forma superior de juego? ¿Qué puede oponerle a ese individuo un tipo cuya trayectoria profesional no le ha permitido salir nunca de la oscuridad de la biblioteca, de la sala de clase, de su propio estudio? ¿Un tipo que se esfuerza por pensar pero quizá incapaz de atraer hacia la universidad los fondos de fuera que le permitirán a esta última darle reconocimiento como un tipo exitoso e imprescindible? Solo el éxito es medible. No el logro.
II.
Javier Marías cita, en su prólogo a la edición más o menos definitiva de Herrumbrosas Lanzas, de Juan Benet (Alfaguara, 1999), una carta que Benet le habría escrito el 25 de diciembre de 1986. Hace ahora por lo tanto poco más de treinta años de esa carta, casi nada desde algunas perspectivas, pero bastante desde otras. Creo que la carta puede extrapolarse a un pensamiento sobre la universidad, a una relación con la universidad que sea efectivamente alternativa a la universidad que ha venido tomando auge, contra todos nosotros, en los últimos treinta años, aunque la universidad estaba sin duda infinitamente lejos de la cabeza de Benet al escribir palabras a su amigo. Permítanme que juegue un poco con la carta de Benet, con sus consejos al joven Marías. La carta habla de literatura, la carta habla de concepciones literarias, pero mi juego será leerla como una carta sobre la institución.
La carta de Benet dice: “cada día creo menos en la estética del todo o, por decirlo de una manera muy tradicional, en la armonía del conjunto . . . [y esto no refiere, claro, a la armonía del conjunto realmente existente, del conjunto fáctico, diríamos, sino también a la armonía de su idea, a la concepción misma de la idea institucional, quizá siempre ilusa, quizá en sí basada en la razón produccionista, en la causa final aristotélica, que es la del carpintero que tiene una idea de mesa en la cabeza cuando se dispone a construir una mesa. Pero nosotros no tenemos por qué tener una idea de universidad en la cabeza cuando no nos disponemos a construir una universidad sino sólo a trabajar en ella, si nos dejan y cuando nos dejan. Y ¿por qué deberíamos o hubiéramos debido hacerlo, tener esa idea? ¿Cuál es la demanda política que se esconde tras la naturalización de la forma ideal de las cosas como horizonte de autoinscripción en ellas?]” Continua Benet: “‘El asunto—o el argumento o el tema—es siempre un pretexto y si no creo en él como primera pieza jerárquica dentro de la composición narrativa es porque, cualquiera que sea, carece de expresión literaria y se formulará siempre en la modalidad del resumen . . . [la universidad, por lo tanto, la idea de la universidad, no es literaturizable, sólo puede pensarse en la forma caricaturesca del resumen, con mala letra. Sobre todo, tal resumen no debiera nunca ocupar el centro jerárquico, el vórtice fundamentador de nuestra tarea, o de nuestra desobra.]” Y sigue Benet: “Pienso a veces que todas las teorías sobre el arte de la novela se tambalean cuando se considera que lo mejor de ellas son, pura y simplemente, algunos fragmentos’ . . . Los fragmentos configuran el non plus ultra del pensamiento, una especie de ionosfera con un límite constante, con todo lo mejor de la mente humana situado a la misma cota.” Un non-plus-ultra del pensamiento de carácter no equivalencial, es decir, no jerárquico respecto de otros non-plus-ultras, todos en la misma cota. Cada uno hace lo que puede, si puede, y hacer eso que se puede es lo único posible-imposible, y es también lo que hace tambalearse toda teoría institucional, toda charla sobre la universidad como institución, devolviéndola a su mero carácter de impotente resumen. “Por eso te hablaba antes,” continua diciéndole Benet a Marías, “del magnetismo que ejerce esa cota y que sólo el propio autor puede saber si la ha alcanzado o no, siempre que se lo haya propuesto, pues es evidente que hay gente que aspira, sin más ni más, a conseguir la armonía del conjunto” (20-21). Francamente, no creo que la mayor parte de la gente aquí reunida tenga esta última aspiración, aunque haya muchos entre nosotros que, hoy, no puedan oponerle palabras a esa aspiración, ya no las tengan, las hayan perdido, y eso conviene hacerlo explícito, decirlo sin más.
Para decirlo todo de otra manera: Benet está pensando en una noción de totalidad que podría aplicarse en general a la cosa, sea esta cosa una obra, por ejemplo una obra literaria, o una institución. Se limita por lo pronto a afirmar que cada día cree menos en ello, cada día cree menos en la totalidad o cada día cree menos en una noción de cosa que la haga depender de su carácter como conjunto totalizante o como idea, como referencia, como fin de la acción. Entonces dice algo así como que la idea de la idea—lo que llama su argumento o su tema—no es más que un pretexto que solo puede funcionar en la modalidad del resumen—es decir, solo puede ser reductor desde una posición que podemos calificar como siempre de antemano ideológica, pretextante, preorganizadora, pretética. No es la obra ni la institución ni la cosa lo que le interesa a Benet, sino lo que quiera que, en la cosa, alcanza un límite—ese non-plus-ultra que puede entenderse como “mejor,” y del que se dice que solo cada uno puede haber entendido si ha tenido acceso a él o no, al margen de cualquier entendimiento pretético o prejuiciado, ideológico, de la cosa. Ese non-plus-ultra, que habrá de permanecer enigmático, es el lugar del goce, es el lugar del bien, y es el lugar del logro. Ante él, el entendimiento meramente “estético,” que buscar rescatar en cada caso la “armonía del conjunto,” la cosa como totalidad o la institución como referente, cae. Hay una contraposición en la carta de Benet que es lo que me interesar remarcar: la contraposición entre aquello en la cosa que abre una posibilidad “mejor,” y aquello en la cosa que reproduce su estructuralidad prejuiciada y pretética. Pero, ¿no es esta la versión benetiana de la diferencia entre éxito y logro? El intelectual de éxito es el que tiene siempre en la cabeza una idea de universidad prefijada, pretética, con respecto de la cual habría un acuerdo de sentido común, para utilizar algo perversamente la expresión de Antonio Gramsci, del que poder beneficiarse. El intelectual de éxito es, en gran medida, siempre un intelectual de gran medida, de medida, que mide, y mide siempre con respecto de la idea de la institución entendida como lo caído en la percepción media del que se interesa por la armonía del conjunto de las cosas. El intelectual de éxito es el intelectual que sabe medir el valor de las cosas. Pero el que busca el logro está en general perdido en su propia desmesura.
¿Fue la crisis financiera de 2008 la que determinó un cambio en la universidad global de carácter profundo, cuyas consecuencias estamos sólo empezando a notar, pero que son posiblemente irreversibles? ¿Es plausible imaginar que el fin del ciclo histórico del neoliberalismo y su subsunción real, su conversión sin precedentes de la política misma en dinero, su reducción infinita de la totalidad de lo real al principio general de equivalencia, es plausible imaginar que sea lo que sea lo que lo suceda se operará un cambio en la condición equivalencial, rendible, calculable del pensamiento, y se restituirá la posibilidad de non-plus-ultras singulares? No tengo razones para pensarlo, y tengo razones para no pensarlo. Para mí, para alguien como yo, sin prejuzgar en absoluto lo que la gente más joven puede o debe querer hacer, se ha hecho claro que sólo queda lo inmemorial, lo más serio, lo que quizá siempre fue lo más serio o incluso lo único serio, lo que lo explica todo, lo que explica por qué estamos aquí, a pesar de todo, aunque a veces lo olvidemos: que hay, para cada quien, un non-plus-ultra del pensamiento que es de su absoluta incumbencia y de su incondicional responsabilidad, y que hay que dedicarse a él, contra la universidad en la universidad, contra el mundo en el mundo, contra la vida en la vida, puesto que ese y no otro es y habría debido de ser siempre el deseo. Y lo fue en alguna parte, hace tiempo, para algunos. Aunque sea tardíamente, aunque se juegue sólo en fragmentos, y aunque nadie sino el propio autor, como dice Benet, llegue a saber si hay, en esa tarea, triunfo secreto. El público, cada vez más índice del éxito desde el punto de vista del éxito mismo, es cada vez menos importante desde la perspectiva alternativa, por razones quizá también coyunturales, pero coyunturales en un sentido fuerte, histórico. Pensar hoy en la “armonía del conjunto,” en la idea de universidad, en la inclusión armónica de la universidad en la totalidad social, en una narrativa para el campo profesional en su conjunto, es, me parece, improductivo, si no terminalmente ingenuo. No puede haber ya contra-maquinación en ese sentido, porque ahora, y quizá desde mucho antes que 2008, todo es maquinación. No hay memoria cuando todo es memoria, no hay olvido cuando todo es olvido, y no hay contramaquinación universitaria cuando no hay afuera de la maquinación universitaria. La universidad del éxito es solo maquinación universitaria.
En Conversaciones en un camino rural Heidegger habla de “la devastación” de la vida como, entre otras cosas, el robo de lo innecesario para ella. Refiere a un diálogo chino sobre lo necesario y lo innecesario para la vida. Lo único necesario, diría uno de esos sabios chinos que Occidente convoca de vez en cuando, sería un palmo de tierra para plantar los pies. Pero si alguien viene y remueve toda la tierra innecesaria que rodea el necesario palmo ya no podrás nunca más dar un paso sin caerte al abismo. Esa es la universidad tendencialmente hoy, para los profesores y para los estudiantes, y quién sabe desde cuándo—siempre nos enteramos demasiado tarde. El intelectual de éxito es siempre en cada caso el intelectual de lo necesario, contra toda innecesariedad improductiva. Veremos si esa tendencia devastadora culmina en total éxito o si hay reacción contra ella, y cuál puede ser el alcance de tal reacción, y si la reacción misma no es a su vez también devastadora. En todo caso, política o impolíticamente supongo que conviene pensar desde ahí. Ese es quizá el lugar estructural del pensamiento hoy, incluido el pensamiento “universitario,” en su dimensión autorreflexiva. Y lo que queda, lo que falta, lo que dura es refigurar nuestra vida innecesaria, nuestra vida intelectual, ya postuniversitariamente. La universidad ha dejado de ser, tendencialmente, es decir, es hoy imperfectamente, un espacio productivo, en la medida en que casi todo lo que es interesante, para estudiantes y profesores, debe hacerse o vivirse ex universitate, desde la universidad pero también fuera de la universidad, al margen de la universidad. Se lo debemos a nuestros colegas y administradores, que se lo deben a nuestros políticos. ¿A quién se lo deben ellos? No a la gente. Y es este no debérselo a la gente, la no-deuda, la falta de deuda política, el carácter autopoiético maquinante, la que quizá abra, improbablemente, contra toda corriente, un espacio no sólo ya político para el pensamiento postuniversitario—yo lo llamo infrapolítica, o espacio infrapolítico. Permítanme insinuar la idea de que esa alternativa de la que les hablé antes a la universidad del éxito es necesariamente una alternativa infrapolítica, lo cual no es de ninguna manera un intento de sustraerse a la política, sino más bien una manera de afirmar que la politicidad real, en la institución, no puede darse sino en relación con su propio desobramiento a favor de aquello en ella que constituye su límite, su non-plus-ultra, o su “mejor” fragmento.
III.
Aproveché la invitación de Benjamín Mayer para tratar de continuar, en cierta manera, una conversación iniciada en México hace apenas unos meses, tres meses, en el marco de un coloquio organizado por Angel Octavio Alvarez Solís, Eliza Mizrahi, Laura Piñeirúa y José Luis Barrios en la Universidad Iberoamericana. En aquella ocasión se insinuaron algunas líneas de debate que solo pudimos perseguir breve e incidentalmente, pero que tenían que ver con la propuesta de un tipo de pensamiento orientado a pensar el presente buscando su relevancia existencial y no su capitalización instrumental en un sentido u otro: un pensamiento del bien, del goce, y no un pensamiento valorizante y exitoso. O podríamos decirlo todavía más claramente, apelando a la distinción hegeliana: un pensamiento de la felicidad contra un pensamiento de la satisfacción.
Nos preguntábamos si tal forma de pensamiento tendría que ser conceptualizado como un despertar; nos preguntábamos si tal forma de pensamiento podría o debería hacer uso de una apelación radical a cierta forma de comunidad de amistad; nos preguntábamos también si esa forma de pensamiento sería en sí funcional para un régimen neoliberal de funcionamiento universitario; y por último nos preguntábamos si esa invocación de un giro hacia la existencia singular en el pensamiento estaría enraizado en el individualismo subjetivo moderno, o en la subjetividad individualista de la modernidad. Me gustaría empezar a ofrecer una respuesta—una respuesta que no puede ser más que personal—a esas interrogantes, a partir de la noción que estoy tratando de dibujar para ustedes de un estilo postuniversitario de trabajo renuente a todo uso del principio de equivalencia general en la capitalización académica. Desde ese punto de vista el pensamiento sería efectivamente un despertar—despertar traumático, diría yo, apropiándome de una noción de Emmanuel Levinas, y siempre vinculable a una relación con el otro basada en el proyecto de una comunidad mortal, una comunidad de amistad transida por la finitud y sin proyecto alguno de totalización unitaria.
Y pensé en tratar de contestar esas dos o tres últimas preguntas—sobre el alcance directamente político de esa forma de pensamiento infrapolítico, atendiente al goce del existente singular—a partir de las reflexiones de Jan Patocka en su libro Ensayos heréticos sobre filosofía de la historia. Allí, hacia el final, dice Patocka:
La solidaridad de los que han sido conmovidos se construye en la persecución y en la incerteza: esa es su primera línea, tranquila, sin alboroto ni alharaca ni siquiera allí donde . . . la Fuerza dominante trata de atraparla. No teme no ser popular sino que lo busca y lo pide calladamente, sin palabras. La especie humana no conseguirá la paz entregándose y rindiéndose a los criterios de la cotidianeidad y a sus promesas. Todos los que rompan esta solidaridad deben darse cuenta de que están sosteniendo la guerra y de que son parásitos en los márgenes que viven de la sangre de los otros. (135)
Patocka afirma una forma de comunidad—de solidaridad—por la paz en esa primera línea de la guerra que impone la necesidad de algo otro que la guerra. Me gustaría tratar de explicar esa solidaridad o comunidad de los conmovidos, comunidad o solidaridad mortal, mediante un rodeo por el trabajo del joven Heidegger en 1922, cuando está tratando de responder a una demanda académica y ofrece un largo y extraño texto sobre lo que él llama entonces la “situación hermenéutica” (358) que puede o no facilitar una apropiación de la tradición (358). Para Heidegger no habría relación con el pasado que no sea en primer lugar una relación directa con lo que él llama la facticidad, o la vida fáctica. Dice: “la vida fáctica es tal que en la temporalización concreta de su Ser se ocupa de su Ser, incluso allí donde se evita a sí misma” (359). No hay otra cosa que facticidad para el ser humano, pero el ser humano es tal que en su facticidad se ocupa siempre de sí mismo, aunque a veces parezca no hacerlo. Pero preocuparse de sí mismo significa que es siempre lo propio lo que está en juego, y no alguna ilusoria noción de humanidad universal. Y es por esto, porque el Ser humano, en su pensar, se ocupa siempre ya de antemano de su propia facticidad, que, dice Heidegger, “la crítica de la historia es siempre solo la crítica del presente” (360). No hay otro ser humano, Dasein lo llama Heidegger, que el Dasein fáctico, y el Dasein fáctico es aquel que no puede nunca evitar, incluso aunque parezca hacerlo, pensar en su propia facticidad.
Heidegger está, en 1922, empezando a pensar lo que Ser y tiempo, unos años más tarde, llamaría su “analítica existencial,” que como sabemos cambió el rumbo del pensamiento desde entonces. Me importa solo aquí resaltar algunos rasgos de ese temprano pensamiento de la existencia, puesto que creo que deben ser rescatados hoy. Heidegger empieza por detectar en el “cuidado, “ o “la cura,” como algunos traducen, la relación antropológica básica del Dasein con su mundo. Así, la crítica del presente que es también crítica de la historia, la crítica de la historia que es también crítica del presente—y no se les oculta que en esta doble empresa crítica puede incluirse la totalidad del trabajo universitario en humanidades—responden a un cuidado por el mundo en el que Heidegger detecta una doble tendencia. En sus palabras, “Vive en el movimiento del cuidado una inclinación del cuidado hacia el mundo como tendencia a la absorción en el mundo, tendencia a dejarse-llevar por el mundo” (363). Permítanme vincular esta tendencia a todo lo que he estado asociando al lexema del éxito o del valor. Y Heidegger la describe como la inclinación de la vida fáctica a la caída, “el destino más íntimo que la vida soporta fácticamente” (364). Caer, dejarse llevar, dejarse caer, es tentador, confortante, también alienante, pero no puede uno dejarse de ello—no es evitable, pues es una consecuencia directa de nuestra facticidad. Vivimos en la caída en o hacia el mundo tal como es. Pero, al mismo tiempo, caer es solo una tendencia de la vida fáctica, de modo que el Dasein no se agota en ella, no puede ser exhaustivamente describible en su caer. Heidegger dice que el caer describe solo la medianía del Dasein, aquello que el Dasein es en general y en la mayor parte. Pero hay algo más en cada uno que esa medianía, porque para cada uno de nosotros, en nuestra misma facticidad, y no al margen de ella, desde nuestra misma facticidad, hay también un “contramovimiento” (366). Dado que el Dasein está siempre ocupado con su ser mismo, esa preocupación es también el lugar del contramovimiento. En sus palabras, “El Ser de la vida en sí misma, que es acesible dentro de la facticidad, es de tal clase que se hace visible y alcanzable solo en el desvío por el contramovimiento contra el cuidado que cae. Este contramovimiento, que es la preocupación de la vida por no perderse, es la forma en la que el Ser posible y auténticamente aprehendido de la vida se temporaliza a sí misma” (366). Ese ser es “auténtico” solo porque es el ser de cada uno, desde la etimología del alemán eigentlich. La facticidad es auténtica también, no solo el contramovimiento que es, en cuanto tal, un contramovimiento de la facticidad hacia sí misma. Y dice Heidegger que esa facticidad, en su doble movimiento, en cuanto caída y contracaída, es “el objeto genuino” del pensamiento (369).
Heidegger llama a ese contramovimiento, a ese desvío de la facticidad cuyo impulso es el encuentro con la facticidad auténtica, “Existenz.” “Existenz se hace entendible en sí misma en el cuestionamiento de la facticidad, esto es, en la destrucción concreta de la facticidad respecto a sus motivos para el movimiento, respeto a sus direcciones y orientaciones, respecto a sus disponibilidades relativas” (366). Destrucción concreta de la facticidad en cada caso, destrucción concreta en cada caso de la tendencia a la caída: la existencia es un contramovimiento contra la tendencia de la vida a la caída. Puedo mencionar aquí que en este texto, que el primer intento heideggerianoo de desarrollar una analítica existencial, Heidegger, al tematizar la destrucción concreta de la facticidad, en cada caso, como el “objeto genuino” del pensamiento, dice de ello que solo tal aventura ofrece la posibilidad de una filosofía “genuinamente atea” (367), es decir, una filosofía en la que Dios ya no interviene, una filosofía sin teología política, una filosofía, un pensamiento, una práctica de vida que se define a partir de “la interpretación explícita de la vida fáctica” (369). Y eso es todo, ni más ni menos.
En otras palabras, hay una práctica o ejercicio del Dasein, una práctica del singular existente, que tiene que ver con encontrarse a sí mismo en confrontación con su propia caída—una destrucción crítica de la caída tiene que tener lugar puesto que, sin ella, el ser humano no podría nunca reparar, no podría nunca experimentar, su propia facticidad, y estaría ciego y permanecería ciego a sus propias condiciones de existencia. La negación—la negación crítica, destructiva—cobra primacía contra cualquier posición, dado que sin el trabajo de la negación la caída prevalecería absolutamente. Ese trabajo de negación destructiva—lo que se destruye es la facticidad en su tendencia a la caída—es “la interpretación explícita de la vida fáctica,” y el nombre mismo del pensamiento, sin el cual no habría acceso a la historia, y ni siquiera a la propia historia. Solo habría acceso al éxito o al fracaso.
En la tradicion heideggeriana, Walter Brogan retoma todo este asunto a través de una doble crítica de lo que podemos llamar los acercamientos trascendentalistas e inmanentistas a la analítica existencial, representables respectivamente por Jacques Taminiauz y Hubert Dreyfus.[1] Para Brogan, ni Taminiaux ni Dreyfus, en sus formas opuestas, consiguen ver que no hay “dicotomía entre la existencia y la facticidad” (238). Si hubiera dicotomía, si fuera mera cuestión de elegir la una o la otra, yo estoy en la existencia, usted está en la facticidad, aquel no se sabe dónde anda, etc., entonces la preferencia por la existencia podría ser acusada de trascendentalismo, y la preferencia por la facticidad podría ser acusada de pragmatismo. En ese caso, habría unos cuantos, por ejemplo, que vivirían solo en o para la universidad del logro, mientras que otros solo tendrían ojos para el éxito (aunque no encontrasen más que fracaso).
Atendiendo a estos últimos, los pragmáticos, dice Brogan: “uno entiende ser-con-los-otros solo en términos de maneras específicas de estar amontonados unos con otros. El concepto de comunidad que sale inevitablemente de esto está basado en que yo soy lo mismo que los otros con los que me encuentro; en otras palabras, se trata de una comunidad basada en el ‘se’ [de la medianía equivalencial], una comunidad basada en relaciones concretas en las que el Da-sein se encuentra y a las que se entrega. Es una comunidad basada en relaciones de intercambio. La tendencia a permitirse ser definido por lo que está fuera de uno está en el corazón del concepto moderno de comunidad, la comunidad de todos los que son lo mismo” (240). Conviene enfatizar esto. El concepto moderno de comunidad, por ejemplo, el concepto moderno de comunidad universitaria, es el de comunidad de equivalentes, por lo tanto regido por un principio de equivalencia general en el que todos son intercambiables comunalmente, y así todos son disponibles y en el fondo todos son desechables. Cabe decir que, desde esta intercambiabilidad general, algunos consiguen éxito en el sentido de generar algo así como autoplusvalía—en la equivalencia general, todo es cuestión de sumas y restas (o, podríamos decir, todo es cuestión de hegemonía).
Pero si atendemos a los trascendentalistas, y privilegiamos la existencia como excluyente de la facticidad, entonces la comunidad sería imposible, porque no habría nunca posible equivalencia, no habría nunca posible relación, no habría nunca intercambiabilidad. En este caso particular, lo social tendría que establecerse por principio, hobbesianamente, bajo la forma de una ley o de la ley: “el carácter no-relacional del ser existencial del Da-sein hace cualquier noción de comunidad implausible . . . Una comunidad de seres radicalmente subjetivos solo puede establecerse desde afuera, por un principio de ley universal y autoridad divina” (241).
Pero en el relato de Heidegger el pensamiento es fundamentalmente ateo porque rechaza todo prejuicio teológico—tanto el trascendentalista, que precisa de un principio divino para constituir comunidad entre los humanos, como el pragmático, que postula la intercambiabilidad general y absoluta del existente, ya una cosa entre otras, y así creada. La propuesta de Brogan es la de una “comunidad existencial” de “seres en diferencia” (242; 241), una “comunidad mortal” de existentes (potencialmente) soberanos, vinculados unos a otros por su conocimiento anticipante de su límite radical, su finitud, y su muerte, que es la inequivalencia fundamental (243; 245). En tal comunidad la soberanía del existente singular—su libertad y su felicidad—solo puede prepararse como comienzo de “otra historia.” Brogan cita aquí de las Contribuciones a la filosofía de Heidegger: “Da-sein es la crisis entre el primer comienzo (toda la historia de la metafísica) y el otro comienzo” (244). Dasein es la crisis misma—la tensión entre la facticidad caída y su contramovimiento. No hay comienzo otro: es una noción que solo puede afirmarse desde la perspectiva del contramovimiento a la facticidad histórica, contra el principio de equivalencia y contra el secuestro de toda posibilidad de soberanía existencial en la vida caída del trabajo, del éxito y la satisfacción, o del fracaso y la miseria personal. Dado que la facticidad es en cada caso siempre nuestra propia muerte, esa muerte es la que nos libera a una temporalización existencial y lejos de la caída como destino único. Si la comunidad—la comunidad universitaria, por ejemplo, entendida como comunidad de amistad—puede eludir la facticidad caída y atender a un contramovimiento hacia la libertad, entonces la universidad puede pensar en su propia alternativa. Pero no de otra manera.
Imaginemos, entonces, que la relación entre facticidad y existencia que Heidegger presenta pueda llevarse a un entendimiento de las relaciones íntimas o éxtimas entre capitalismo y anticapitalismo, o entre universidad del éxito y universidad del logro, o entre satisfacción y felicidad, en la misma medida en que el capitalismo, el éxito institucional, o la satisfacción de una vida de trabajo perpetuo constituyen nuestra facticidad real y en que el anticapitalismo o el logro callado que da felicidad son solo una forma de resistencia fáctica a esa otra facticidad abrumadora que no es en realidad facticidad otra, sino la misma facticidad.[2] El movimiento hacia el logro solo puede entenderse como contramovimiento. Podemos crear excepciones existenciales al éxito en la universidad, en nuestra vida profesional, en nuestro régimen de trabajo, sin esperar necesariamente un colapso total del capitalismo neoliberal que no va a llegar nunca, no para nosotros, pero también, al mismo tiempo, sin reclamar un éxodo antipolítico y por lo demás imposible con respecto de nuestra facticidad histórica. La existencia anticapitalista, o la existencia orientada al logro u orientada a la felicidad sería una forma de destrucción concreta, de destrucción fáctica concreta, de destrucción política, pero se trata de una destrucción política que podríamos también definir como infrapolítica en la medida en que no intenta buscar una alternativa fáctica sino que permanece radicalmente atenta a lo que hay debajo de toda construcción posible: un movimiento destructivo en la época de la subsunción total en la equivalencia general, la práctica de una solidaridad conmovida que puede, sin duda, pedir para sí la totalidad de la práctica existencial. No hay nada más allá de la vida fáctica, pero tampoco nada está más allá de su destrucción infrapolítica.
Al comienzo de su libro God & Gun. Apuntes de polemología el escritor y pensador español Rafael Sánchez Ferlosio habla de “lo que han dado en llamar ‘conciencia histórica’” como una “Alta Alegoría,” dice, basada en la “anticipación retroproyectiva” (11). Para Sánchez Ferlosio, la conciencia histórica nos transforma a todos en personajes de una narrativa autosubrogante. Dice Ferlosio: “Autosubrogarse el ‘hoy’ del ‘yo’ viviente y actuante en el ‘ayer’ del ‘él’ de la historia que un día lo contará, o, dicho de otro modo, representarse el ‘hoy’ de lo que en primera persona puede uno decir de ‘sí’ como el ‘ayer’ de lo que en tercera persona podría decir de ‘él’ un narrador futuro es transfigurar la propia persona en ‘personaje’ y, por ende, adoptar, de la forma que fuere, ‘condición histórica’” (11). La universidad del éxito es el último avatar de un hegelianismo caído, ciego a sí mismo, y en el que todos aceptamos nuestra conversión en personajes de una historia que nos desborda. Ser personaje trae satisfacción, sin duda. Pero quizá convenga empezar a pensar en la desalegorización de la historia para poder empezar a mirar con ojos claros, y ver entonces que otra historia subyace, la otra historia de la libertad de pensamiento y vida. Ese es el terreno de la forma superior de juego, o de lo “mejor” de Benet: el lugar de un non-plus-ultra entendido como un fragmento de felicidad, en cada caso la propia.
Alberto Moreiras
Texas A&M University
Obras citadas
Benet, Juan. Herrumbrosas lanzas. Madrid: Alfaguara, 1999.
Brogan, Walter. “The Community of Those Who Are Going to Die.” In Francois
Rafful and David Pettigrew, Heidegger and Practical Philosophy. Albany, New York: State University of New York Press, 2002. 237-247.
Derrida, Jacques. Clamor. Múltiples traductores. Madrid: La Oficina, 2016.
Heidegger, Martin. Country Path Conversations. Brett Davis trad. Bloomington:
Indiana UP, 2010.
— “Phenomenological Interpretations with Respect to Aristotle: Indication of the
Hermeneutical Situation.” Michael Baur transl. Man and World 25 (1992): 355-93.
Laponge, Gilles. “Los filósofos no me interesan. Busco a los sabios. Entrevista a
Alexandre Kojéve.” El emperador Juliano y su arte de escribir. Buenos Aires: Grama, 2003. 1-14.
Patocka, Jan. Heretical Essays in the Philosophy of History. Erazim Kohak transl.
James Dodd ed. Chicago: Open Court, 1996.
Sánchez Ferlosio, Rafael. God & Gun. Apuntes de polemología. Barcelona: Austral,
Villacañas, José Luis. “Todos somos anticapitalistas.” http://www.levante-
emv.com/opinion/2016/12/20/anticapitalistas/1506439.html
[1] Agradezco a Humberto González Núñez haberme hecho saber del ensayo de Brogan.
[2] Cf. artículo de José Luis Villacañas.

![]() 🙂 P. D. tienes que ver The Young Pope de la HBO, porque va de esto…
🙂 P. D. tienes que ver The Young Pope de la HBO, porque va de esto…
 En el corazón de Clamor, de Jacques Derrida, en la columna de Hegel, cuando Derrida analiza laboriosamente la temática de la Sittlichkeit hegeliana en el momento de la “vida ética de un pueblo,” cuando Derrida empieza a concentrarse en la figura de Antígona como excepción al sistema, como resto del saber absoluto, como cuasi-trascendental y transcategorial, como aquello inasimilable que sume al sistema en su desobramiento, Derrida interrumpe su narrativa para citar algunas cartas personales de Hegel. En una de ellas, de 1811, a su novia María, Hegel trata de vencer el enfado que siente María ante una carta previa en la que Hegel había dicho que la felicidad podría ser ajena a su destino. Hegel intenta explicarse, es de suponer que con cierta torpeza desde el punto de vista de su novia, y comienza diciéndole a María que “el matrimonio es esencialmente un vínculo religioso; el amor requiere ser completado con algo superior a lo que él es solo en sí y de por sí. La plena satisfacción—lo que se dice ‘ser feliz’—solo se cumple gracias a la religión y al sentimiento del deber” (179). La carta concluye con algo así como una exculpación de Hegel a María—Hegel quiere hacerse perdonar su énfasis en la satisfacción contra la felicidad, Hegel busca la satisfacción y duda de la felicidad, sobre la que piensa que no es más que una especie de satisfacción trascendental. Y entonces dice: “Podría escribir también sobre la pedantería (tal vez solo hipocondríaca) con la que me he empecinado en la diferencia—que de nuevo es tan inútil—entre satisfacción y felicidad; podría escribirte que me he jurado a mí mismo que tu felicidad debe ser lo más preciado que posea” (180). Este enigma—en cualquier caso para Hegel—de la diferencia entre satisfacción y felicidad—quizá el motor del trabajo como compensación, quizá el motor mismo de la construcción hegeliana, el motor de la dialéctica y del intento de alcanzar el saber absoluto, Gran Alegoría—sobre ello versa este trabajo.
En el corazón de Clamor, de Jacques Derrida, en la columna de Hegel, cuando Derrida analiza laboriosamente la temática de la Sittlichkeit hegeliana en el momento de la “vida ética de un pueblo,” cuando Derrida empieza a concentrarse en la figura de Antígona como excepción al sistema, como resto del saber absoluto, como cuasi-trascendental y transcategorial, como aquello inasimilable que sume al sistema en su desobramiento, Derrida interrumpe su narrativa para citar algunas cartas personales de Hegel. En una de ellas, de 1811, a su novia María, Hegel trata de vencer el enfado que siente María ante una carta previa en la que Hegel había dicho que la felicidad podría ser ajena a su destino. Hegel intenta explicarse, es de suponer que con cierta torpeza desde el punto de vista de su novia, y comienza diciéndole a María que “el matrimonio es esencialmente un vínculo religioso; el amor requiere ser completado con algo superior a lo que él es solo en sí y de por sí. La plena satisfacción—lo que se dice ‘ser feliz’—solo se cumple gracias a la religión y al sentimiento del deber” (179). La carta concluye con algo así como una exculpación de Hegel a María—Hegel quiere hacerse perdonar su énfasis en la satisfacción contra la felicidad, Hegel busca la satisfacción y duda de la felicidad, sobre la que piensa que no es más que una especie de satisfacción trascendental. Y entonces dice: “Podría escribir también sobre la pedantería (tal vez solo hipocondríaca) con la que me he empecinado en la diferencia—que de nuevo es tan inútil—entre satisfacción y felicidad; podría escribirte que me he jurado a mí mismo que tu felicidad debe ser lo más preciado que posea” (180). Este enigma—en cualquier caso para Hegel—de la diferencia entre satisfacción y felicidad—quizá el motor del trabajo como compensación, quizá el motor mismo de la construcción hegeliana, el motor de la dialéctica y del intento de alcanzar el saber absoluto, Gran Alegoría—sobre ello versa este trabajo.